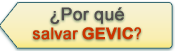|
 |
|
||||
 |
 Complementos Complementos |
| Listado de complementos: |
| CLERO ILUSTRADO FRENTE A SENTIMIENTO RELIGIOSO POPULAR En virtud del aislamiento y la incultura, la práctica religiosa se había impregnado de vicios y hábitos propios de la superstición, muy alejados de las creencias y predicaciones del clero secular, de cuyo seno salieron las mejores voces del mundo ilustrado. Obispos y párrocos veían con desagrado la excesiva devoción del pueblo a vírgenes y santos, olvidándose del verdadero evangelio. En este sentido, en el siglo XVIII, y como herencia del anterior siglo, proliferan los cultos a nuevas imágenes, las prácticas santiguadoras, las devociones a las ánimas benditas del purgatorio y otras devociones populares. La causa de esta devoción popular, según los ilustrados, residía en la ignorancia del pueblo, en la amenaza del hambre y enfermedades epidémicas, y en el apoyo de las órdenes religiosas (frailes y monjas) a este tipo de hábitos y creencias populares. La mayor parte de estos frailes procedían de familias campesinas y del artesanado, sin formación alguna, e influían bastante sobre la población de los pueblos y ciudades, porque convivían de cerca con el pueblo llano. Estas órdenes religiosas fomentaban y toleraban las supersticiones locales, en parte porque vivían de las limosnas y donaciones de la gente. Pocos eran los pueblos en las islas que no contaban con conventos, llámense franciscanos, dominicos o agustinos, y esta presencia de religiosos pesaba poderosamente en la mentalidad y el sentimiento del pueblo. A pesar del esfuerzo del otro clero, el formado por obispos y cura-párrocos, por evitar y corregir estas cosas, estas prácticas y creencias populares siguieron vivas. En el siglo XVIII vemos aparecer en las iglesias y conventos los llamados cuadros de ánimas, plasmación plástica de esa idea del Purgatorio, en que las almas (ánimas benditas) de los muertos permanecían hasta que no hubiera una mediación de los vivos (encendido de velas, misas, rosarios, etc.). Si tal cosa no se producía, las ánimas del Purgatorio, en esa vida irredenta, mostraban signos o señales a sus familiares vivos para que hicieran algo por su estado. Los conventos masculinos fomentaban este tipo de creencias, no así los femeninos, que, aunque también numerosos, por su régimen de clausura y una mayor cultura (muchas monjas procedían de las clases aristocráticas) influían mucho menos en el sentimiento religioso popular. Estas supersticiones marcaban todas las fechas importantes del individuo, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por el matrimonio. Además, todos los actos que se celebraban iban acompañados de fiestas, bailes (hasta la muerte), padrinos, etc., y con tal boato, que no pocos ilustrados dentro del mismo clero llegaban a rechazar. A este respecto, es ilustrativa la petición testamentaria hecha por el Vizconde de Buen Paso, ilustrado de la época, que dice que en su entierro quiere “un ataúd de alquiler sin tumba, ni escudos de armas, ni salida a misa, ni ofrendas, que todas estas pompas funerales son vanidad e ignorancia de que no se sirve a dios y dan combustible al público para ociosas conversaciones”. Por supuesto, esta reforma por la sencillez evangélica no tuvo éxito. |
|
|
|||||||||||||
|